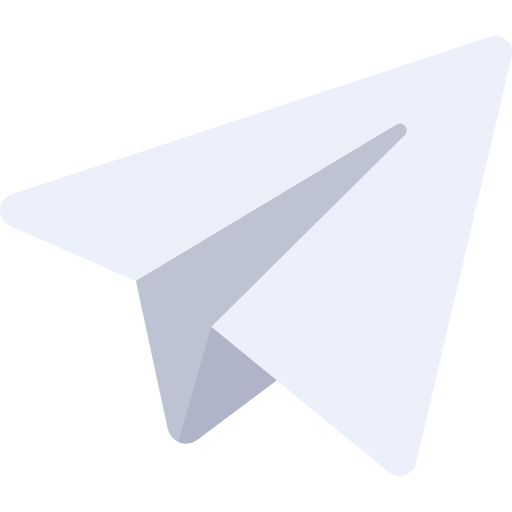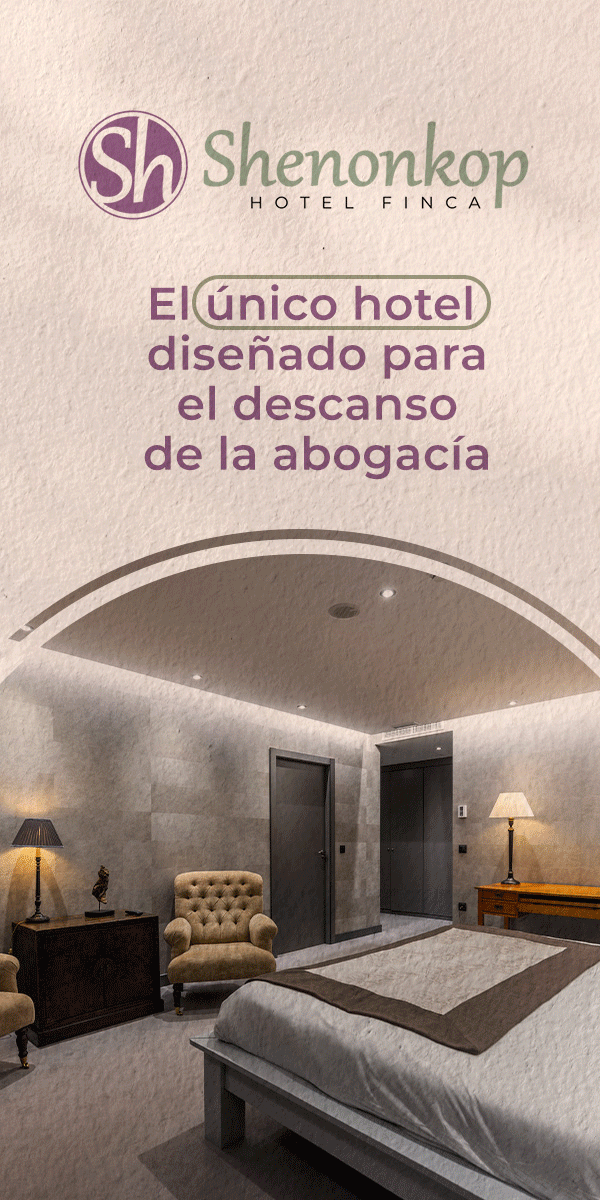La hiedra venenosa
"Se pretende doblegar a un poder esencial del Estado"

(Imagen: E&J)
La hiedra venenosa
"Se pretende doblegar a un poder esencial del Estado"

(Imagen: E&J)
«Pasado cierto límite de identidad entre gobernantes y gobernados, más identidad ya no significa más democracia, sino la supresión de su presupuesto, el Estado de Derecho», Martín Kriele.
Una de las tácticas principales para socavar la democracia es deslegitimar al poder judicial. Se busca debilitar una de las principales instituciones que controla el abuso de poder, minando la confianza ciudadana en la independencia e imparcialidad de los tribunales. Durante los últimos años hemos cruzado rubicones que antaño parecían infranqueables, fronteras morales y democráticas que jamás creímos que se pudieran transgredir.
Hoy asistimos, no sin asombro ni preocupación, a un tiempo en que ciertos representantes públicos, desde el poder ejecutivo y legislativo, cuestionan públicamente la honorabilidad de los jueces, difamándolos con acusaciones infundadas y esculpiendo, ante la opinión pública, una imagen deliberadamente deformada del poder judicial.
Como si no bastara con ello, se impulsan iniciativas legislativas concebidas no para reforzar, sino para horadar los pilares que garantizan la independencia y autonomía de quienes imparten justicia. Y en paralelo, el Tribunal Constitucional, atrapado en una dinámica de bloques partidistas, enfrenta una creciente percepción de que las decisiones de sus miembros pueden anticiparse en función de la mayoría política de turno. En lugar de consolidarse como el firme garante del orden constitucional, su rol se ve empañado por la polarización, lo que pone en riesgo su capacidad para frenar los excesos del poder.
Este asedio institucional no persigue el perfeccionamiento del sistema, sino su domesticación; no busca equilibrio, sino sometimiento. Con cada embestida, se pretende doblegar a uno de los poderes esenciales del Estado, reduciendo así su capacidad de control y fiscalización sobre los otros. En esta deriva peligrosa, el poder se desliza como una hiedra venenosa que trepa sin pausa, envolviendo estructuras, anudando libertades y asfixiando los contrapesos que sostienen el orden democrático. Y así, casi sin estridencias, lo que fue pluralidad se convierte en dominio, y lo que fue vigilancia mutua, en obediencia.
Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de nuestro país. Se inscribe en una preocupante deriva global que erosiona, en distintos grados y con distintos ropajes, la arquitectura institucional de las democracias. En México, por ejemplo, se propone la elección popular de los jueces, una medida que, bajo el espejismo de la participación ciudadana, encierra el riesgo de subordinar la justicia a pulsiones mayoritarias, intereses partidistas y ciclos electorales, minando así su imparcialidad. En Francia, tras la condena de Marine Le Pen por malversación, dirigentes del partido Agrupación Nacional no han dudado en tachar a los jueces de “rojos”, activando una retórica que pretende desacreditar al poder judicial mediante etiquetas ideológicas.

Tribunal Constitucional. (Imagen: Constitucional)
Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y sus partidarios han convertido la deslegitimación de jueces y fiscales en parte central de su estrategia política, acusándolos de parcialidad cada vez que sus decisiones contrarían sus intereses, con el fin de sembrar desconfianza en los fundamentos del Estado de derecho. Así, en distintas latitudes, la tentación de subyugar a la justicia bajo el peso del poder político se expande como una sombra persistente sobre las democracias, debilitando poco a poco —pero con una eficacia inquietante— los diques que contienen los abusos del poder.
Ante esta deriva, la defensa de la independencia judicial no puede limitarse a una reacción puntual ni a la mera denuncia retórica: requiere una respuesta sostenida, institucional y ciudadana. La primera línea de contención debe ser el fortalecimiento normativo y cultural de las garantías que protegen a jueces y tribunales frente a injerencias políticas, blindando los procesos de nombramiento para cargos discrecionales con criterios de mérito, capacidad y transparencia.
Del mismo modo, es urgente cerrar, de una vez por todas, la herida abierta de la politización del Consejo General del Poder Judicial. La persistencia de bloques autodenominados “progresistas” y “conservadores” en su seno, que adoptan decisiones envueltas en una impostada unanimidad —más cercana a un pacto de intereses que a un verdadero consenso institucional— no hace sino confirmar la profundidad del problema.
Por esta razón, como señalan desde Europa, es fundamental que los doce vocales judiciales sean elegidos directamente por los integrantes de la carrera judicial, mediante un sistema que asegure una representación fiel de la pluralidad existente en la judicatura. No solo porque garantiza la concurrencia de apariencia de independencia e imparcialidad, sino porque proyecta ante la ciudadanía una imagen nítida y legítima de autonomía, alejada de cualquier sospecha de reparto partidista.
Pero no basta con proteger a los jueces desde dentro del sistema: es igualmente esencial cultivar una ciudadanía consciente del valor de una justicia libre, capaz de comprender que sin jueces independientes no hay derechos seguros, ni libertad real, ni democracia posible. Solo mediante una alianza cívica —entre instituciones, profesionales del derecho, medios responsables y sociedad civil— podremos detener esta deriva y asegurar que la justicia no se doblegue ante el poder, sino que siga firme como el último muro frente al abuso y la arbitrariedad.
En definitiva, no se trata solo de salvar a los jueces, sino de preservar la dignidad del Estado de derecho mismo. Porque una justicia libre no es un privilegio corporativo, sino el último refugio del ciudadano frente al poder. Como dijo Jean-Paul Sartre: “Cada palabra tiene consecuencias. Cada silencio, también”.