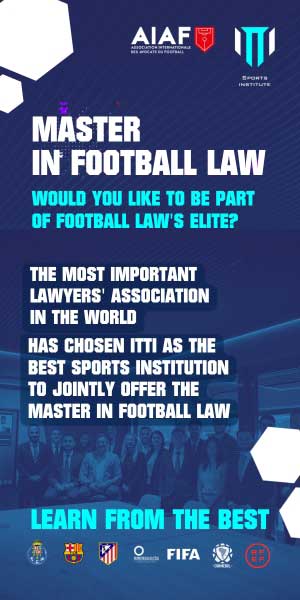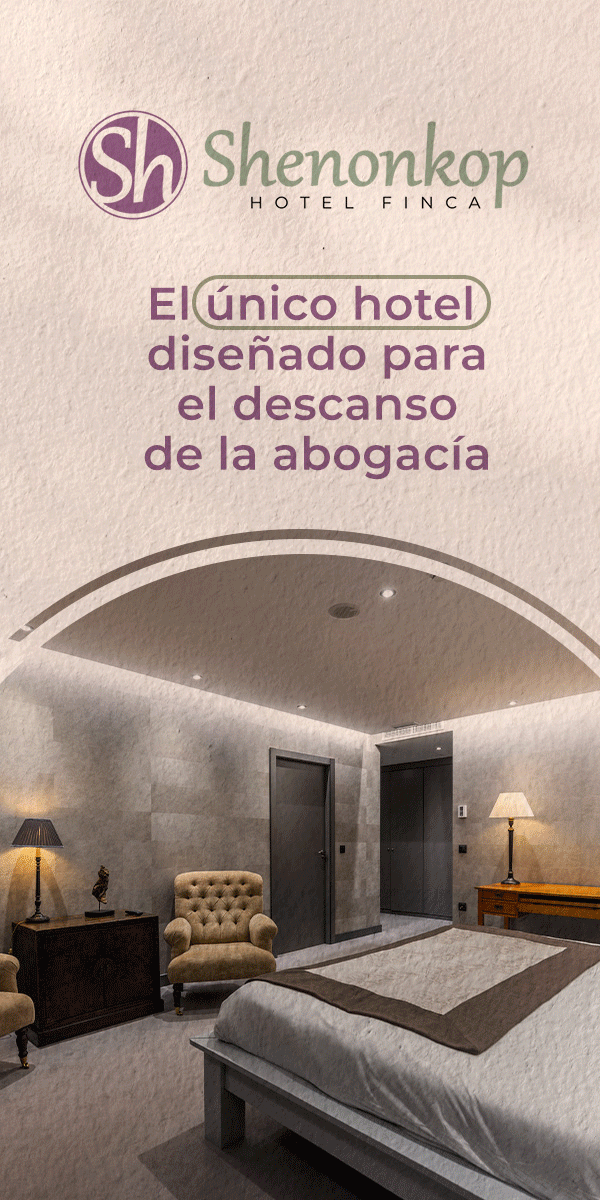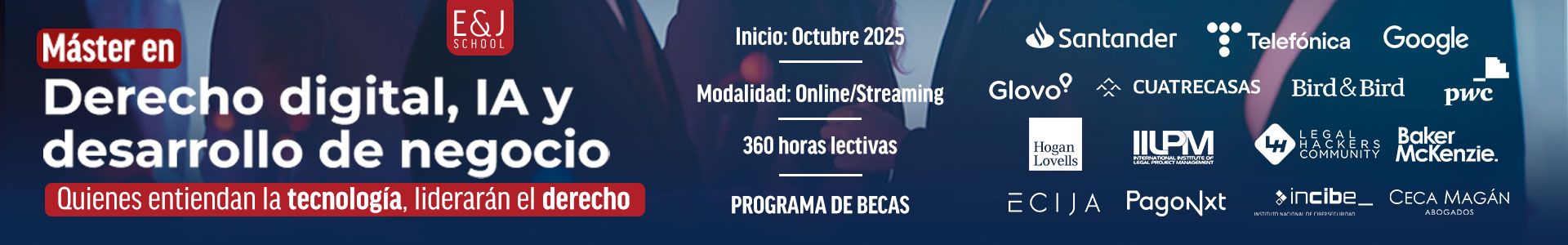Una condena por falso testimonio no implica necesariamente que se tengan que anular las sentencias previas
Una mujer llamada a declarar durante una vista aseguró que no mantenía relación alguna con el demandado, cuando lo cierto es que estaban casados

(Imagen: E&J)
Una condena por falso testimonio no implica necesariamente que se tengan que anular las sentencias previas
Una mujer llamada a declarar durante una vista aseguró que no mantenía relación alguna con el demandado, cuando lo cierto es que estaban casados

(Imagen: E&J)
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha determinado que aunque un testigo mienta en un juicio, ofreciendo un falso testimonio, ello no implica automáticamente la nulidad de la sentencia dictada. Bajo esta consideración, ha desestimado el recurso de revisión presentado por una empleada del Mercadona, quien alegaba haber sido víctima de acoso laboral y solicitaba la anulación de las sentencias previas que desestimaban su demanda.
Según se desprende en la sentencia (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), la trabajadora prestaba servicios en Mercadona desde el 21 de diciembre de 2004, con la categoría de gerente. A lo largo de su trayectoria en la empresa, coincidió con su coordinador en seis centros distintos, tanto en Sabadell como en Barcelona. Sin embargo, estos cambios de centro se realizaron siempre a petición de la propia trabajadora, quien solicitaba su traslado voluntariamente.
Denunció la supuesta situación de acoso años más tarde
En 2014, la trabajadora sufrió un accidente laboral, y, para evitar perder un plus salarial en caso de solicitar la incapacidad temporal (IT), su coordinador le concedió un permiso retribuido. Posteriormente, en 2016, el coordinador fue trasladado a otro centro dentro de Barcelona. Ante esta situación, la trabajadora pidió su traslado a Sabadell, argumentando que su decisión respondía a motivos familiares y a su deseo de estar cerca de su domicilio.
A lo largo de su carrera en la empresa, la trabajadora no presentó ninguna queja formal o informal sobre la existencia de acoso laboral. No acudió a los mecanismos internos de denuncia habilitados por la empresa, como el protocolo de actuación contra el acoso, el comité de empresa, el código de conducta, la comisión de seguimiento, la gerencia, las publicaciones internas o el buzón de sugerencias. Tampoco expresó en ningún momento que su último traslado estuviera vinculado a una situación de acoso laboral por parte de su coordinador.

(Imagen: Mercadona)
Pese a todo, dos años después de haber dejado de coincidir con su coordinador en el trabajo, la demandante causó baja por un trastorno disociativo en junio de 2018. El informe médico de alta hospitalaria de urgencias no mencionaba ninguna relación entre su estado de salud y un posible acoso laboral. Sin embargo, un informe de salud mental emitido a finales del año describía un «trastorno depresivo en contexto de acoso laboral desde hace tres años». Finalmente, en otro informe posterior, la mujer aseguró haber sufrido acoso siete años atrás.
Como consecuencia de esto, la trabajadora inició un procedimiento para que se determinara que su incapacidad temporal desde el 8 de junio de 2018 era consecuencia de una situación de acoso laboral. Posteriormente, en mayo de 2019, solicitó la extinción de su relación laboral al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, alegando un incumplimiento grave de la empresa que justificaba la resolución indemnizada de su contrato.
La mujer del coordinador, citada como testigo, mintió en el juicio
En primer lugar, el Juzgado de lo Social número 18 de Barcelona rechazó la demanda de la trabajadora al considerar que no se acreditaban los elementos necesarios para calificar su situación como acoso laboral. Por un lado, se destacó que la demandante causó baja médica más de dos años después de haber dejado de coincidir con el coordinador al que acusaba. Además, se recordó que «la testigo propuesta por la actora solamente puso de relieve que la trabajadora le comentó ‘que no estaba bien en la tienda'».
Los informes médicos también mostraban contradicciones: mientras el informe de urgencias de junio de 2018 no mencionaba ninguna situación de acoso, documentos posteriores sí lo referían, pero con discrepancias sobre la fecha de inicio del supuesto hostigamiento. Asimismo, el coordinador había otorgado a la trabajadora evaluaciones favorables y permisos retribuidos, lo que, según el juzgado, no encajaba con un comportamiento de acoso.

Fachada del Tribunal Supremo. (Imagen: Poder judicial)
No conforme, la trabajadora recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pese a ello, se rechazó la incorporación de documentos como el certificado de matrimonio del coordinador con la testigo y la querella por falso testimonio presentada contra esta última, al no cumplir los requisitos legales para su admisión. Además, el tribunal concluyó que la empresa había aportado pruebas suficientes para desvirtuar los indicios de acoso.
Finalmente, la trabajadora presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, argumentando que la sentencia debía anularse debido a un falso testimonio en el juicio. Este es: que la testigo que ella misma había propuesto, mujer a su vez de el coordinador, llegó a repetir en reiteradas ocasiones que no mantenía relación sentimental alguna con el demandado, cuando lo cierto es que estaban casados. Por este motivo, otro tribunal la condenó a seis meses de cárcel como autora de un delito de falso testimonio, previsto y penado en el artículo 458.1 del Código Penal.
El falso testimonio «carece de carácter decisivo»
A pesar de todo, el Supremo ha decidido desestimar la demanda de revisión presentada por la exempleada, señalando que la existencia de una querella por falso testimonio no es suficiente para anular una sentencia; para ello, sería necesaria una condena firme en la jurisdicción penal, lo que no se había producido. Asimismo, el Supremo ha reafirmado que la demandante no había utilizado los mecanismos internos de denuncia y que su baja médica se produjo mucho después de dejar de trabajar con el coordinador, lo que dificultaba establecer una conexión directa entre ambos hechos.
Por todo ello, ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha desestimado el recurso de la trabajadora, dejando claro que un falso testimonio en un juicio no implica automáticamente la nulidad de una sentencia, salvo que exista una resolución penal firme que lo acredite.
En concreto, ha concluido que «el falso testimonio emitido por la condenada, limitado a la declaración de no tener relación con el coordinador codemandado, a pesar de ser su esposa, carece de carácter decisivo […] Es cierto que la esposa del codemandado, testigo en el juicio cuya sentencia se pretende revisar, ha sido condenada por falso testimonio en ese concreto juicio. Pero ni fue la única persona que testificó, ni esa fuente probatoria fue el único o principal elemento probatorio que el órgano judicial tuvo en cuenta para llegar a las conclusiones fácticas que alcanzó».