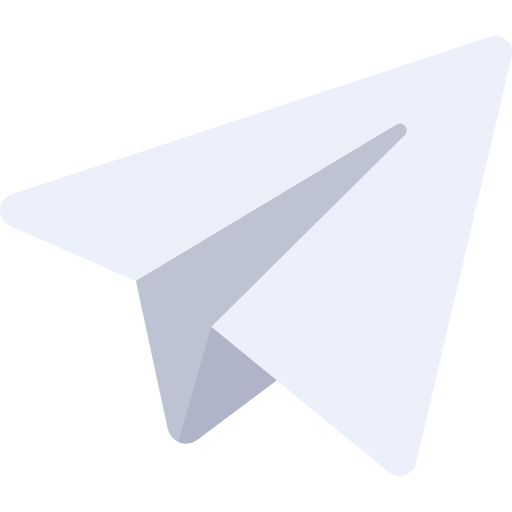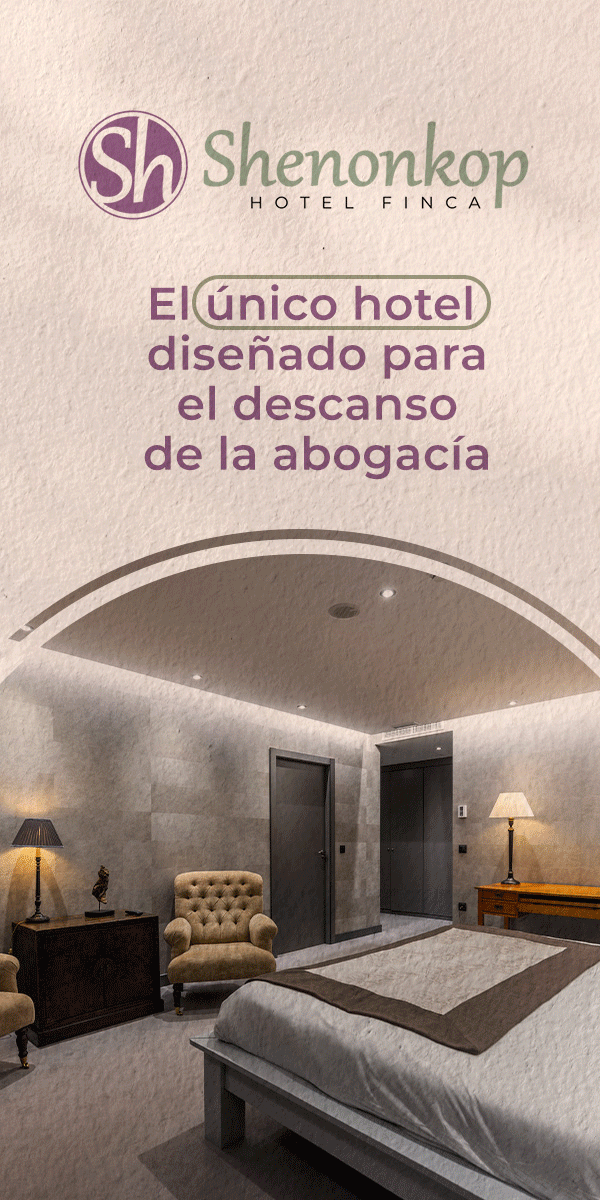Frontera entre sanción administrativa y responsabilidad penal
Frontera entre sanción administrativa y responsabilidad penal
Es importante proteger a las personas consumidoras en su entorno digital. (Imagen: ATD)
Por Manuel Cancio Meliá. Catedrático de Derecho Penal. Universidad Autónoma de Madrid.

EN BREVE: «A primera vista, parece que no puede haber aquí ningún problema: parece claro que sanciones administrativas y penas criminales son dos ámbitos claramente diferenciados. Los delitos y las penas, de acuerdo con la amplísima mayoría de la doctrina –y con la praxis de nuestro legislador– requieren para su establecimiento una Ley orgánica, mientras que para infracciones y sanciones administrativas existe una reserva de Ley ordinaria (quedando ésta atenuada, además, por el hecho de que se admite su complementación reglamentaria); las sanciones administrativas son impuestas por la Administración pública, mientras que los delitos son enjuiciados y las penas impuestas por el poder judicial; las penas criminales conocen diversas modalidades, pero la sanción por excelencia es aún hoy la privación de libertad, la pena de prisión, mientras que ésta, precisamente, se halla expresamente vedada (art. 25.3 CE) a la Administración, siendo entre las sanciones administrativas la multa la más común.
Sin embargo, son muchos los ámbitos en los que los supuestos de hecho descritos en el ordenamiento administrativo y los que recoge el Código penal son muy próximos: es llamativo, por ejemplo, cómo en los últimos años gravísimos desastres medioambientales en espacios naturales no han dado lugar a condenas por delito medioambiental –a pesar de la apariencia de concurrencia de conductas gravemente imprudentes por parte de los responsables–, mientras que otros casos, en los que se trataba de ruidos producidos por establecimientos de hostelería en el medio urbano, sí han concluido –ante la absoluta inoperancia de los órganos municipales competentes– con la condena de los responsables como autores de delitos contra el medio ambiente (art. 325 CP).»
I.
En la praxis ha podido pensarse durante mucho tiempo también que se trata de dos mundos de fácil delimitación: el penalista, ocupado en procesos por homicidio o estafa, viviría al margen del trabajo del letrado dedicado al Derecho administrativo, defendiendo éste asuntos relativos a las normas que disciplinan, por ejemplo, determinadas actividades industriales.
Como es sabido, sin embargo, la consideración de ambos sectores como compartimentos estancos ha desaparecido de la práctica ante la evolución legislativa de las últimas décadas. Ahora, por el contrario, es perfectamente posible que un asunto relacionado con un vertido contaminante se sustancie, en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ante la autoridad administrativa, pero también que el mismo asunto acabe en un juzgado de instrucción, produciéndose una acusación contra los posibles responsables por un delito contra el medio ambiente.
Es cierto que en algunos de los sectores de regulación en los que coinciden Derecho administrativo sancionador y Derecho penal no hay dificultades de delimitación prácticas: así, por ejemplo, en materia de delito fiscal (art. 305 CP), de abuso de información privilegiada relativa a la bolsa (art. 285 CP) o en determinados delitos contra la seguridad vial (art. 379.1 –conducción superando determinados límites de velocidad– y 379.2 CP –conducción bajo la influencia del alcohol–), la diferenciación viene determinada por una magnitud perfectamente definida (defraudación o beneficio superior a un determinado importe, un determinado exceso de velocidad o una determinada tasa de alcoholemia superior a la permitida) y resulta, por ello, perfectamente clara.
Al margen de la aplicación del principio non bis in idem cuando concurran ambas clases de sanciones (vid. sólo STC 2/1981, 77/1983, 154/1990, 2/2003) –a efectos de evitar una doble sanción cuando el fundamento de la sanción administrativa y de la pena sea el mismo–, la confluencia entre ambos mundos plantea enormes problemas, también en el ejercicio de la abogacía, cuando faltan los límites claramente fijados que antes se mencionaban. Estas dificultades, en última instancia, son debidas a una relación entre ambos sistemas sancionatorios que está en continuo movimiento, un movimiento que es debido a las espectaculares transformaciones del Derecho penal en los últimos tiempos y que replantean la vieja cuestión de la naturaleza jurídica de crimen e infracción administrativa.
II.
Durante mucho tiempo, la opinión común fue la de concebir la relación entre ambos sectores como de una diferencia cualitativa. La aproximación «clásica» a la cuestión consistía en estimar que mientras el Derecho penal recogería conductas a las que se refiere un juicio de desvalor ético muy pronunciado, en el caso del ordenamiento administrativo sancionador, tan sólo se trataría de provisiones de buen gobierno –de organización de la vida social– que, a pesar de no implicar ese juicio de desvalor ético-social, conviene reforzar mediante el mecanismo de dirección de la conducta de la sanción. Dicho en la terminología tradicional –aún muy utilizada en el ámbito anglosajón–, mientras las infracciones criminales son mala in se, es decir, se hallan desvaloradas con carácter previo a su tipificación por el ordenamiento jurídico, las infracciones administrativas son mala quia prohibita, esto es, son «elevadas» a la condición de conductas sancionables sólo por el Derecho positivo.
Esta situación –en el caso español– cambió radicalmente con la transición al régimen constitucional: como es sabido, el art. 25.1 CE no sólo se refiere al delito, sino también a la infracción administrativa, cuando proclama la vigencia del principio de legalidad (prohibición de aplicación retroactiva) como derecho fundamental. De la conciencia de que ambas sanciones, la administrativa y la penal, son expresión de un único poder punitivo del Estado, ha ido surgiendo la nueva opinión mayoritaria: la idea de que la diferenciación entre ambos campos no responde –como antes se pensaba– a una diversidad material, cualitativa, sino a criterios meramente cuantitativos, o, incluso, a una mera diferenciación formal. En consecuencia, el Tribunal Constitucional, ya desde el inicio de su actividad, emprendió una labor de remodelación del conjunto del Derecho administrativo sancionador, sustrayéndolo a la discrecionalidad de la Administración y sometiéndolo a garantías próximas a las que caracterizan al Derecho penal: «…los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado… hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales.» (STC 18/1981). Por lo tanto, las diferencias entre los dos campos sólo vendrían dadas por divergencias meramente cuantitativas, tanto en el lado de la legislación (un margen amplio para optar por una u otra vía de sanción) como en el ámbito de aplicación (la existencia de cierto margen de oportunidad en la política de persecución de la Administración frente al estricto principio procesal de legalidad en materia penal). Existiría, por consiguiente, una fundamental unidad de todo Derecho sancionador, regido en todo caso por el principio de ausencia de arbitrariedad en el ejercicio del poder público (art. 9.3 CE): «Los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador porque ambos son manifestaciones del poder punitivo o represivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede estar protegido en ambos ordenamientos, el penal y el administrativo, y sancionado en ambos» (STS [sala 3ª] 27.6.2006). En todo caso, como igualmente señaló el TC desde el principio, la extensión de los principios propios del sistema penal –junto al de legalidad, los de proporcionalidad y culpabilidad, ante todo– no podría ser mimética, so pena de perder las ventajas –agilidad y flexibilidad de un procedimiento no jurisdiccional– que comporta la atribución de capacidad sancionadora a la Administración (vid. STC 2/1987; 181/1990).
De tal modo, parece que se habría alcanzado una situación estable mediante esta penalización del Derecho administrativo sancionador, mediante la extensión «matizada» de los criterios propios del sistema sancionador desarrollados originalmente en el Derecho penal.
Sin embargo, queda claro que de este modo no se avanza en la delimitación –sea en el plano legislativo o en el plano de la aplicación-interpretación– entre los supuestos concretos que deban atribuirse a uno u otro sector de regulación. De hecho, el único recurso conceptual –sobre todo en el momento de legislar– para evaluar la diferenciación hecha estaría en la idea del principio de subsidiariedad, es decir, en la consideración de que el Estado sólo debe acudir a las sanciones –más graves– del Derecho penal cuando otras instancias (autorregulación, Derecho civil, Derecho administrativo) fracasan en la regulación de la materia. Según la opinión teórica mayoritaria, esto debería conducir –como la propuesta de mayor relevancia práctica en este ámbito– a que las infracciones criminales se reservaran a las conductas que lesionen o pongan en concreto peligro los bienes jurídicos protegidos, mientras que sólo deberían ser infracciones administrativas aquellos comportamientos que generen un riesgo meramente estadístico, abstracto para el objeto de protección, como sucede, en particular, en los llamados delitos de acumulación, es decir, conductas cuya realización masiva puede dañar gravemente bienes jurídicos, pero resulta de muy poca importancia en una consideración aislada.
Como sabe cualquiera que haya seguido el desarrollo de la legislación penal en los últimos años, esa propuesta de delimitación mayoritaria no casa, sin embargo, de ningún modo con el Derecho positivo de hoy. Hemos asistido a un proceso de administrativización del Derecho penal como parte de la actual expansión del ordenamiento penal, es decir, a una evolución en la que el Derecho penal se extiende hacia sectores de regulación en los que se pretende no reaccionar frente a una lesión inequívoca de un bien jurídico claramente delimitado, de carácter personal, sino evitar conductas que generan un riesgo abstracto para bienes jurídicos –por ejemplo: orden público, medio ambiente, mercado de valores– difusos y de carácter colectivo.
Ante esta situación han surgido en la doctrina científica con fuerza voces, aún minoritarias, pero muy autorizadas, que reclaman volver a una diferenciación cualitativa, sustancial, entre sanciones administrativas y penas criminales e infracciones administrativas y delitos; no con la intención de despenalizar –es decir, privar de garantías– al Derecho administrativo sancionador, sino con la esperanza de construir un dique conceptual que permita diferenciar entre lo que puede ser delito y lo que debe permanecer en el ámbito de la sanción administrativa.
III.
La relación acabada de esbozar no sólo es problemática en el plano conceptual o teórico. Por el contrario, las dificultades de delimitación prácticas –allí donde no hay límites absolutos o no puede haberlos– se ven esencialmente incrementadas precisamente porque no hay una línea clara de diferenciación teórica: ¿cuándo una «grave discriminación en el empleo… contra alguna persona» es sólo una infracción administrativa, cuándo un delito del art. 314 CP? ¿Cuándo hay una «alteración grave» de un edificio singularmente protegido (art. 321 CP) que debe considerarse delito, cuándo sólo una infracción administrativa?
Se dirá –y con razón– que ése es el pan hermenéutico de todos los días de cualquier jurista, es decir, encontrar los elementos de interpretación que permitan ir construyendo un alcance seguro de las infracciones penales – y dejar otras hipótesis para las previsiones del Derecho administrativo sancionador. Sin embargo, a nadie puede escaparse que la vida aplicativa de estas nuevas infracciones penales administrativizadas dista mucho de ser tan clara como las de los delitos nucleares. La seguridad jurídica se ve gravemente comprometida. En este sentido, se ha dicho muchas veces que un gran número de estas nuevas figuras penales son «Derecho penal simbólico», es decir, huidas hacia delante de un legislador que pretende ante todo hacer ver a la ciudadanía que «hace algo»: y de la manera más espectacular, rápida y barata, realizando una modificación del Código penal (en vez de dotar a la Administración de medios materiales y personales para la policía administrativa, medida menos espectacular, a plazo mucho más largo y que, a diferencia del mero legislar, implica costes presupuestarios).
Esta espiral expansiva que vivimos en el ámbito penal, que muchas veces carece de toda justificación en nuevas realidades sociales y adolece, además, de graves deficiencias técnicas –especialmente notables en el caso de la legislación española de los últimos años–, no sólo pone en jaque principios básicos del Derecho penal, sino colapsa en la práctica la Administración de Justicia penal. Así, en muchos casos, no hay precedente al que recurrir, y toda la responsabilidad de interpretación –cuando por fin llega un procedimiento criminal– queda sobre las espaldas del órgano judicial competente. Y en esta situación de aplicación irregular –piénsese que el Derecho penal del urbanismo existe desde 1995 en España, sin que haya habido procesos penales, apenas, durante todo el boom inmobiliario, hasta el fin de fiesta que ahora vivimos–, las deficiencias se deben, en múltiples ocasiones, a que el guardavías imprescindible para acceder al proceso penal es precisamente la Administración, única instancia que puede aportar las pruebas necesarias a la jurisdicción penal. Se genera así una situación de intensa interdependencia –en lo malo– entre los déficits de la Administración y de la Administración de Justicia: ¿qué habría pasado, en los casos en los que se ha condenado a penas privativas de libertad por contaminación acústica, si la policía municipal competente hubiera sido efectiva –como en otros muchos países de nuestro entorno– y hubiera cegado la fuente del ruido antes del proceso penal?
...