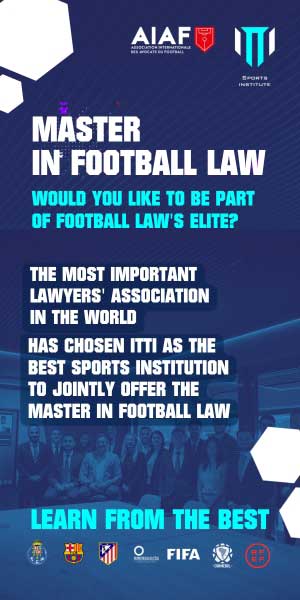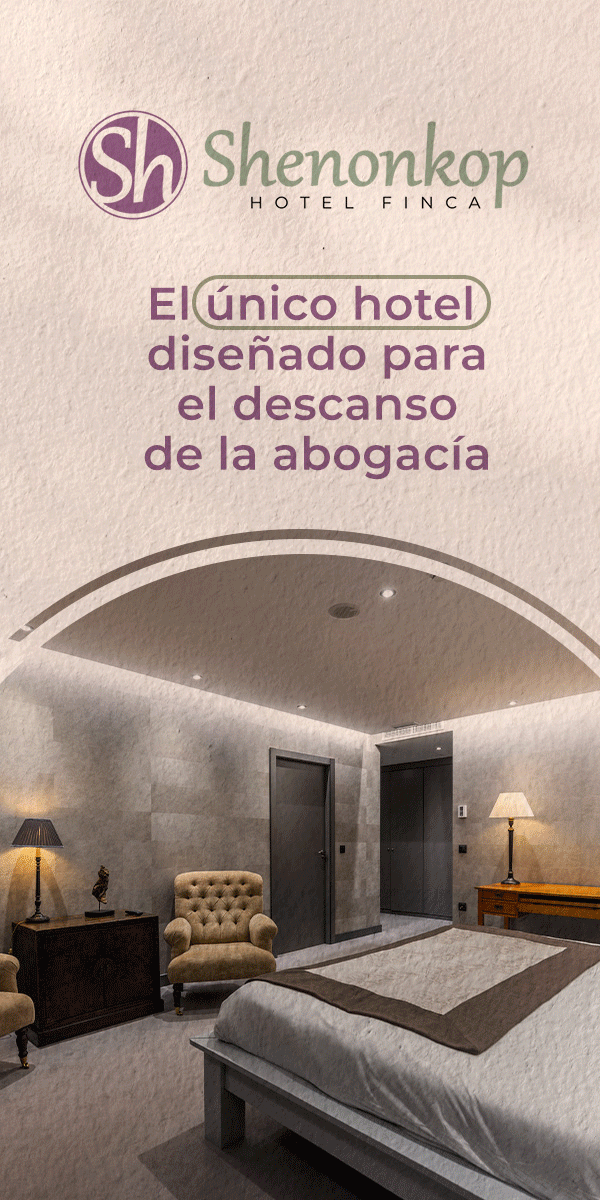Kafka, “El Proceso” y los derechos de autor
Reflexión sobre el valor de los derechos de autor en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, coincidiendo con el centenario de la publicación de “El Proceso” de Kafka

(Imagen: E&J)
Kafka, “El Proceso” y los derechos de autor
Reflexión sobre el valor de los derechos de autor en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, coincidiendo con el centenario de la publicación de “El Proceso” de Kafka

(Imagen: E&J)
Cualquier aficionado al Derecho de autor conoce muy bien el episodio. La publicación de buena parte de las obras de uno de los mayores genios de la literatura universal fue posible merced a la violación del derecho moral de autor. Max Brod, amigo personal de Franz Kafka, decidió divulgar a su muerte las obras inéditas del escritor checo pese a las instrucciones explícitas recibidas para proceder a su destrucción. «Todo lo que se encuentre de mis escritos cuando yo muera… debe ser quemado de forma inmediata, sin ser leído», le exige Kafka a su amigo en su carta-testamento.
Y en otra epístola posterior añade con respecto a los libros que habían sido ya publicados: «No quiero decir con ello que desee que sean editados de nuevo y transmitidos a la posteridad, al contrario: que desaparezcan por completo es lo que responde a mi deseo». La “divulgación” y el “arrepentimiento” son hoy dos manifestaciones esenciales del derecho moral de autor que, para fortuna de todos, fueron ignoradas por el legatario de Kafka.
La publicación póstuma de “El proceso”, el 26 de abril de 1925
Entre esas obras póstumas de Kafka se encuentra la novela «El proceso», publicada hace cien años tal día como hoy, un 26 de abril de 1925. Sin desmerecer otras perplejidades en su narrativa, es tal vez esta obra la que mayor impacto ha tenido, hasta el punto de transformar un patronímico en un adjetivo. Con el tiempo «kafkiano» devino una expresión acogida por el Diccionario de la Real Academia Española que significa la irrupción de lo absurdo y angustioso en la vida cotidiana del ser humano. ¡¿Qué abogado de litigios no ha experimentado esa sensación alguna vez en su vida procesal?!
Teniendo en cuenta que Kafka se doctoró en Derecho y trabajó durante un año en un bufete de abogados haciendo prácticas en los tribunales, cabe pensar que el mundo de la Justicia y sus paradojas no le era ajeno. Recordemos brevemente la trama de esta novela.
Josef K., jefe de personal de un gran banco, se despierta una mañana en la habitación de la casa de huéspedes en la que vive con dos policías que le comunican que está detenido. «¿Por qué estoy arrestado? ¿Quién me acusa?», se atreve a preguntar. «Eso es algo que no podemos decirte. Te enterarás de todo a su debido tiempo», le contestan. Enseguida aparece el supervisor, pero tampoco le aclara si está imputado ni el motivo a que pudiera obedecer: «Simplemente estás bajo arresto», añade.
A partir de ahí K. es sometido a un proceso penal cuyas atrocidades dejarían sin habla a cualquier jurista de hoy: en ningún momento K. es informado de la acusación que pesa sobre él; el procedimiento se mantiene permanentemente en secreto; no se permite que el abogado esté presente durante los interrogatorios al acusado; los escritos de defensa tienen que ser elaborados a ciegas, al desconocerse la imputación; el acusado es condenado sin conciencia de haber sido juzgado; K. es finalmente ejecutado preguntándose “dónde estaba el juez que nunca había visto, donde el alto tribunal al que nunca había llegado”.

(Imagen: E&J)
El absurdo nace asimismo, y de qué manera, de los insólitos escenarios en los que se desarrolla la trama: el Juzgado al que acude K. un domingo para ser interrogado se encuentra situado en un suburbio de altos bloques de pisos ocupados por gente pobre; a la oficina judicial llega K. por casualidad a través de un patio vecinal y por una escalera donde juegan y alborotean un numeroso grupo de niños; a la sala donde va a ser interrogado le conduce una joven lavandera que resulta ser la mujer del ujier del tribunal;
K. se coloca en un estrado frente a la mesa del juez instructor entre dos gradas ocupadas por una muchedumbre que reacciona a las intervenciones con aplausos o risas; cuando K. acude con su tío en busca de asistencia legal, su abogado le recibe enfermo y acostado en la cama junto a una mesilla donde luce una vela encendida; en otra ocasión K. se encuentra con un hombre látigo azotando a los policías que le habían arrestado en el cuarto de los trastos de la oficina del Banco donde trabaja; en una visita a la catedral que hace K. para acompañar a un cliente del Banco, se encuentra con el capellán de la prisión que le sermonea desde el púlpito; la ejecución es llevada a cabo, en una cantera vacía y abandonada, por dos caballeros en bata que portan un cuchillo de carnicero.
Es impensable, pero no imposible, que cosas como estas sucedan en un sistema procesal moderno y civilizado como el que rige en la España de hoy. Pero tengo para mí que lo “kafkiano” en la organización judicial puede adoptar en la actualidad formas mucho más sutiles.
Cualquiera podría preguntarse, por ejemplo, si ese adjetivo no es válido para calificar la situación padecida durante años por el Consejo General del Poder Judicial por su falta de renovación; si la inseguridad jurídica que provocan las incesantes reformas procesales no adquiere a veces tintes “kafkianos”; si la promulgación de leyes encaminadas a burlar sentencias judiciales de trascendencia histórica (dictadas en procesos de inmaculada tramitación) no hace pensar en Kafka; si las injerencias por motivaciones políticas de algún tribunal de resonancia constitucional en ámbitos jurisdiccionales que le son ajenos no nos evoca el recuerdo a ese adjetivo; si la duración, en fin, que alcanzan excepcionalmente algunos pleitos por las circunstancias más estrambóticas, no encajarían en el relato de Kafka. Por no mencionar las tensiones que viven los creadores al tiempo de cada iniciativa de reforma de la ley de propiedad intelectual por los riesgos de un retroceso en el alcance de la protección.
Más allá de las barbaridades procesales que describe la novela “El proceso”, es claro de que lo “kafkiano” puede aflorar todavía hoy en el universo de la Justicia y del Derecho de Autor bajo formas mucho más sofisticadas.
La IA en la adaptación de «El proceso» por Orson Welles
La novela de Kafka fue llevada al cine por Orson Welles en una adaptación extremadamente fiel al texto original, pero no exenta de algunas licencias. La película difería de la novela en la forma en que comienza (la fábula judía de la Ley que el capellán del presidio cuenta a K. en uno de los capítulos finales del libro es la que sirve de títulos de crédito para abrir el filme) y en el desenlace (K. no muere degollado por los verdugos del tribunal sino por el estallido de una bomba). Pero el respeto del director por la novela es total. “De todos modos, es mi propia película, y no una ilustración a la obra de Kafka, aunque sea fiel a lo que yo creo que es el espíritu de Kafka, es decir, un espíritu lleno de obsesiones, de angustia…”, llegaría a señalar el propio Welles.
A los ojos del Derecho de autor interesa destacar asimismo que «El proceso» fue la única cinta de Welles que no sufrió interferencias. El autor de Ciudadano Kane admitiría que la película «no fue estropeada ni en el montaje ni en ninguna otra cosa». Por eso le fastidiaba tanto a Welles que fuese criticada. «En esta ocasión no puedo echarle la culpa a nadie por ello», confesaba entre risas a Peter Bogdanovich.
Y es que la película, al igual que la novela, no suscita empatía alguna en el espectador, más bien un incómodo desasosiego. Tal vez porque el protagonista no se presenta como una víctima inocente, sino que exhibe siempre una actitud altiva y desafiante ante todos. Algo que te suscita la duda de si no será (o si él lo siente de este modo) culpable de algún hecho que nunca aflora.
La película concebida por Orson Welles comprendía además una escena, finalmente eliminada, que no puede ser más actual. Recordemos que “El proceso” sería estrenada en 1962. En un momento de la trama, K. acudía a una pitonisa que le leía el destino por medio de un ordenador. Welles ponía en boca de K. este monólogo que evoca una de las más desnortadas aplicaciones posibles de la IA de hoy:
«Supongo que un ordenador es como un juez. Sí… ¿Por qué no? ¿Por qué un cerebro electrónico no puede reemplazar a un juez? Sería dar un gran paso para aproximarse a la perfección. Los errores dejarían de ser posibles y todo se convertiría en limpio, claro y preciso. En vez de aprovecharse de nosotros a nuestras espaldas, los abogados se verían obligados a ser exactos como los contables o los científicos. Imagínense un tribunal trabajando como un laboratorio».
La reciente novela «La cucaracha» y el derecho de transformación
Kafka murió en 1924, pero su influencia no ha dejado de crecer. Uno de los ejemplos recientes más notables (y más fascinantes para el Derecho de Autor) es la novela de lan McEwan «La cucaracha”, publicada en 2020. En ella, y a diferencia del célebre argumento de «La metamorfosis» de Kafka, su protagonista es una cucaracha que se despierta una mañana convertida en un ser humano.

(Imagen: E&J)
La novela es presentada como una sátira de la Inglaterra del Brexit escrita por un novelista británico. No parece que el texto presente otra analogía con la novela de Kafka que la utilización, con giro invertido, del eje argumental sobre el que pivota la narración. Cabría preguntarse, en esas condiciones, si estamos o no ante una modalidad de uso que se inscribe en la órbita del derecho de transformación.
Afortunadamente, la obra del escritor checo se encuentra en dominio público por haber transcurrido más de ochenta años desde su muerte. Por lo que la pregunta, a salvo de cuestiones que afectasen al derecho de integridad o de paternidad, resulta ya retórica.
Borges y la aversión de Kafka por la edición de sus obras
La resistencia de algunos escritores a la publicación de sus obras en vida (o para después de su muerte) ha llamado la atención de Jorge Luis Borges. Al hilo, precisamente, de la publicación de los cuentos de Kafka, el genio argentino recordaba los casos de Virgilio (pidiendo a sus amigos en el lecho de muerte que redujesen a cenizas el manuscrito inconcluso de “La Eneida”) o el de Shakespeare (que no pensó jamás en reunir en un solo volumen las muchas piezas de su obra dramática).
Borges advierte que en este tipo de casos el escritor no es improbable que confíe (en su subconsciente, se entiende) en la “piadose desobediencia” de sus amigos. Sin embargo, en el caso de Kafka, la explicación pudiera ser otra. “Kafka veía su obra como un acto de fe y no quería que esta desalentara a los hombres”, apunta el autor de “El Aleph”.
Cabe pensar, pese a todo, que por mucho que la lectura de obras como “El proceso” nos cause cierto desaliento, la realidad que vivimos en el mundo actual supera con creces en no pocas cosas la pesadilla soñada por Kafka. Cien años después, las angustias de un escritor, elevadas felizmente a gozosa literatura, son un consuelo para nosotros.
BIBLIOGRAFÍA. Los datos biográficos sobre Kafka y las citas epistolares o de la novela “El proceso” proceden de Franz Kafka, “Obras completas”, tomo I, Edición Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999; las citas de Orson Welles a su película “El proceso” (Francia, 1952) han sido extraídas del libro “Ciudadano Welles”, de Peter Bogdanovich, Grijalbo, 1994; la novela “La cucaracha” de lan McEwan fue editada por Anagrama en 2020; las citas de Jorge Luis Borges proceden de su prólogo al libro “Kafka. El buitre”, de la Colección Biblioteca de Babel, Ediciones Siruela, 1985.