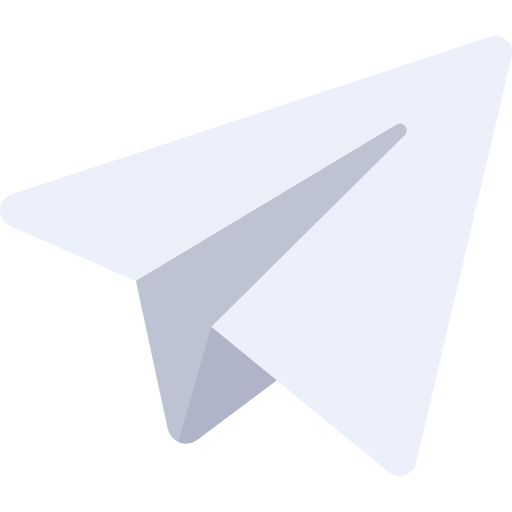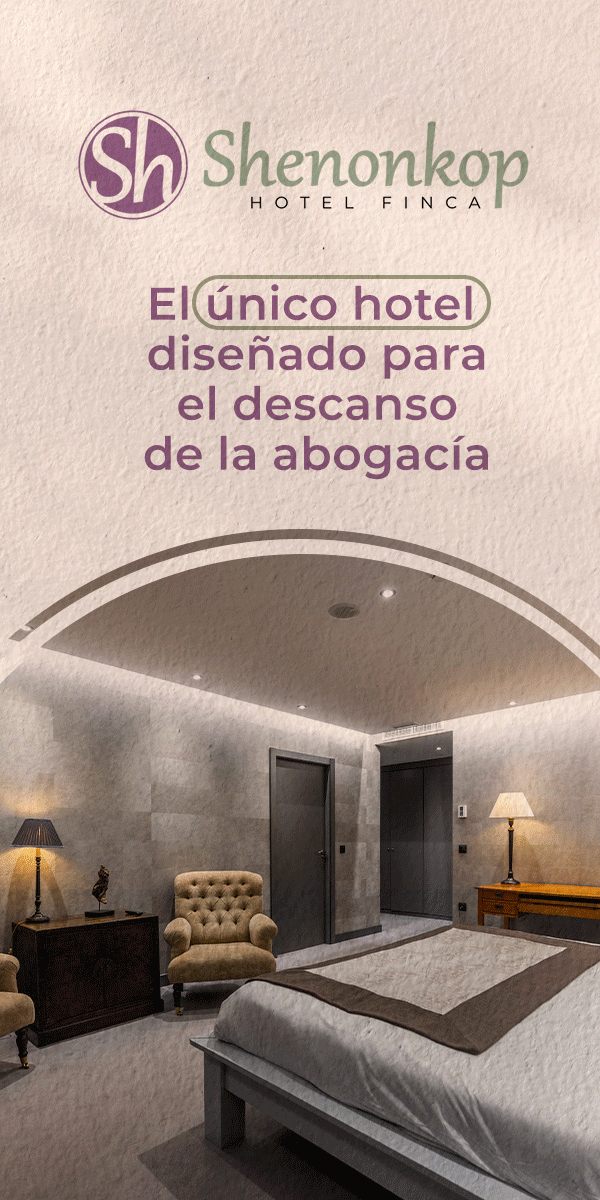La organización y aceleración del trabajo frente al derecho del trabajador al ocio
Al menos, hoy en día, peor que mejor, se retribuye el trabajo con dinero o, en su defecto, en especie

(Imagen: E&J)
La organización y aceleración del trabajo frente al derecho del trabajador al ocio
Al menos, hoy en día, peor que mejor, se retribuye el trabajo con dinero o, en su defecto, en especie

(Imagen: E&J)
Acaba de caer en mis manos un estudio sobre la violencia simbólica que el sistema capitalista ejerce sobre todos nosotros imponiéndonos una aceleración generalizada en nuestra forma de pensar y de actuar, a cargo del historiador, profesor e investigador de la Universidad de La Rochelle, Laurent Vidal, director de Investigación en el Institut des Hautes Études d´Amérique Latine y director del Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique, en su magnífico libro “Los lentos”, publicada por la editorial errata naturae.
El estudio parte de la afirmación de que la aceleración es un patrón rítmico que se asentó en Occidente en los inicios de la Modernidad, asociando el discurso religioso la lentitud al pecado capital de la pereza, mientras el discurso económico encumbró la rapidez en la producción y en los intercambios comerciales como símbolo de progreso y eficacia social, produciéndose históricamente una discriminación al erigir la velocidad como modelo latente pero absoluto de las virtudes sociales, de modo que las sociedades modernas, por el contrario, inventaron un “vicio», la lentitud, es decir, la supuesta incapacidad de algunos individuos para “asegurar el ritmo de los tiempos”.
Sin embargo, Laurent Vidal reivindica la figura de los lentos, esos individuos marginados por la maquinaria del progreso que lejos de dejarse aplastar por la apisonadora de la Modernidad se rebelan resistiéndose para adecuar su propio ritmo orgánico, emocional e intelectual a las exigencias productivistas del sistema capitalista, aunque sea a fuerza de ir contra el tiempo impuesto por los relojes y los cronómetros o cualesquiera otras formas de control social.
Partiendo de su etimología, la palabra lento deriva del latín lentus, asociado a la idea de algo flexible, sin rigidez, blando, sin fuerza, incluso perezoso, o quien se expresa de forma apática.
Suscríbete a nuestra
NEWSLETTER
Refiere el autor que el Dictionnaire historique et encyclopédie linguistique du latin aclara que “el elemento semántico unificador de lentus es en cierto modo la idea de flexibilidad adormecida, que está en la base de dos sentidos opuestos: la lentitud y la resistencia”.
Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, lento se define como pausado, parsimonioso, tardo, tranquilo, calmoso, pesado, flemático, tardón, cachazudo, demorón, demoroso, quedadizo, poco vigoroso y eficaz, en contra oposición a rápido y veloz.
Claro que la rapidez y la velocidad no son siempre sinónimo de algo bien dicho o hecho, pudiendo el lento, al demorar o ajustar la velocidad de la lectura o de la acción, mostrar más virtudes que defectos.
En cualquier caso, la lentitud se vincula con la pereza que, como es sabido, constituye uno de los siete pecados capitales, pero se trata de una vinculación interesada, apartada de la realidad porque no necesariamente quien es lento es perezoso. ¿O es que acaso los grandes arquitectos de los siglos XV a XVIII como Juan de Herrera, Alonso Rodríguez, Cristóbal de Rojas, Juan de Talavera, Francisco Becerra o Andrés de Ribera, por tan solo citar unos cuantos, lo eran? Todos ellos autores de emblemáticas construcciones en que el tiempo dedicado a sus obras era lo de menos en aras de la majestuosidad y acabado final.
De este modo, el templo de la Sagrada Familia, en Barcelona, comenzó a construirse en 1882 y continúa inacabada. La Abadía de Westminster, en Londres, famosa por ser la sede de la coronación de los reyes y las reinas de Inglaterra, al principio fue una iglesia de estilo románico. Su reconstrucción comenzó en 1245 y terminó en 1517, mientras que la ampliación de dos torres fue realizada en 1745, es decir, 500 años después, y a fecha de hoy su decoración interior está por finalizar. O la Alhambra de Granada, que empezó a construirse en 1238 y fue terminada parcialmente en 1370. Y en cuanto a la Catedral de Colonia, la primera piedra fue colocada en 1238, aunque su construcción terminó en 1880, es decir, 632 años después.

Granada. (Foto: E&J)
Y no digamos de los pintores clásicos, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Caravaggio, Diego Velázquez, Zurbarán, Goya, Rembrandt, Jan Van Eyck, Vincent van Gogh o Cézanne, en que la preparación, el aparejo, y la imprimación eran esenciales en toda buena pintura. Por solo citar un ejemplo, Johannes Vermeer tardaba meses en realizar una obra y en toda su vida terminó solo unos cincuenta cuadros; por su parte, Diego de Velázquez tardó cinco años en pintar Las meninas, un encargo de Felipe IV en el que debía aparecer la familia real; mientras que Antonio López tardó veinte años en acabar La familia de Juan Carlos I, retrato que se exhibe en el Palacio de Oriente.
Al decir de los clásicos, la pereza conduce a la ociosidad, entre cuyos síntomas se encuentran, al menos para Guillaume Peyraud, autor de un tratado sobre las virtudes y los vicios (Summa de Virtutibus et vicis, 1336-1239), la desgana, la negligencia y la lentitud.
El autor menciona que ya en el Siglo de las Luces el trabajo se convierte en un elemento constitutivo del orden social (Montesquieu) y del hombre social (Rousseau), por lo que la lentitud se percibe en todas sus formas como un obstáculo para el buen funcionamiento de la sociedad. Sinónimo de inutilidad social, la lentitud, pues, lleva consigo el germen de un posible desorden.
La llegada de la Revolución Industrial de la mano de James Watt, que registró su primera patente en 1769, fue el pistoletazo de salida para una nueva concepción del mundo productivo e industrial, en la que tras retomar la idea de Denis Papin de una fuerza motriz relacionada con el vapor, ideó una máquina de vapor consiguiendo que el movimiento de traslación de un pistón, accionado por el vapor, desencadenara el movimiento de rotación de una rueda, creándose así una nueva unidad de medida, el caballo de vapor, al estimar que la potencia de su máquina equivalía a la de veinte caballos. Entre 1776 y 1800 Watt y su socio Boulton montaron 500 máquinas de vapor para la minería, la metalurgia, la molinería, las hilanderías y las fábricas de tejidos. En 1830 Inglaterra ya contaba con 30.000 máquinas de uso industrial.
El éxito fue tal que en EEUU, entre 1908, cuando comenzó la producción en Highland Park en Detroit, hasta 1927 cuando se construyó el último, se vendieron algo más de 15 millones de unidades en todo el mundo. El coche, que comenzó bastante modestamente con 10.000 unidades en 1909, llegó a dominar el mercado estadounidense con algo más de dos millones de ventas en 1923. También se ensambló en varias plantas de Ford en el extranjero, especialmente en Trafford Park, Manchester, y en España.
Pero lo innovador fue que con este modelo de automóvil se popularizó la producción en cadena, permitiendo bajar precios y facilitando la adquisición de los automóviles a la clase media. El equipo de Ford, a diferencia de sus competidores, empleó mano de obra no cualificada, granjeros que habían acudido a la ciudad a buscar fortuna y que pronto serían obreros de automóviles. La clave del sistema fue la de subdividir las tareas hasta la mínima expresión y llevar los componentes hasta los trabajadores, en vez de esperar a que cada trabajador se desplazara hasta el vehículo que fabricaba. De esta manera, los obreros apenas necesitaban formación.
Todas estas innovaciones tecnológicas representaron la implantación del principio de aceleración, imponiéndose como ritmo dominante en el mundo de la producción y de los transportes. Un ritmo que, como afirma Laurent Vidal, garantiza el progreso económico y la eficacia social, dando lugar a un nuevo tipo de sociedad, el proletariado, la clase trabajadora, que con el tiempo se implicará social, política y productivamente para reivindicar sus derechos individuales y colectivos organizada a través de la acción sindical.
Para Simon Weil, fruto de lo anterior es que la estructura interna de la empresa capitalista es compleja: en ella existen tres capas sociales distintas e interrelacionadas, es decir, los trabajadores, instrumentos pasivos y subordinados de la empresa; los capitalistas, cuya dominación se basa en un sistema económico en vías de descomposición, y los administradores, que se apoyan por el contrario en una técnica cuya evolución no hace más que aumentar su poder.
Dicho de otro modo, se tiende a una fábrica racionalizada, donde el individuo se ve privado, en provecho de un mecanismo inerte, de todo lo que es iniciativa, inteligencia, conocimiento y método.

(Imagen: E&J)
Para Weil, bajo las nuevas formas de empresa racionalizada y burocrática “el individuo se ha encontrado brutalmente despojado de los medios de combate y de trabajo; ni la guerra ni la producción son ya posibles sin una subordinación total del individuo a la máquina (burocrática) colectiva, de forma que la subordinación de la sociedad al individuo es la definición de la verdadera democracia, y es también la del socialismo”.
Esta línea de pensamiento tendría continuación con Alain Touraine, autor del estudio “La evolución del trabajo obrero en las fábricas Renault”, publicado en 1955, que reconstruye las transformaciones acaecidas en el trabajo obrero a partir del desarrollo de la maquinaria y la automatización, resultado del acelerado proceso de innovación científica y tecnológica iniciado en la segunda etapa de la Revolución Industrial. Para Touraine, en un primer momento, las máquinas realizan varias tareas bajo el control de obreros con amplias competencias, pero a medida que aquéllas se van especializando y automatizando, el obrero queda relegado a simples funciones de mantenimiento y supervisión. De esta forma, las masas obreras quedan privadas de un papel activo en la producción.
A partir de este instante de nuestra reciente historia, la nueva sociedad industrial funcionaría a golpe de cronómetro acorde con los fines propios de la sociedad capitalista, imponiendo a los obreros un ritmo de trabajo que el historiador Jürgen Osterhammel no dudó en definir como “cronometraje exhaustivo de la sociedad”.
Una representación gráfica de este frenético proceso industrial en que el obrero es una pieza más del sistema la tenemos en la película (Modern Times), protagonizada por Charles Chaplin en 1936, y cuyo argumento gira en torno a un obrero metalúrgico que acaba perdiendo la razón, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.
El acelerado ritmo productivo, si bien trajo una mayor productividad ligada a unos mayores beneficios, puso en tela de juicio la equidad en la remuneración y equilibrio del trabajo. En su obra L´establissement d´une rémunération equitable du travail, H. Saint-Maurice pretende acompasar la competencia y eficiencia de las empresas con el equilibrio de la remuneración como factor trascendental de la paz social, porque ya no solamente se pide a los asalariados de todos los órdenes un esfuerzo físico, una asiduidad y una consciencia profesional, sino que se les exige una tensión constante hacia el perfeccionamiento de la eficacia general, hacia las economías de toda naturaleza, hacia el nacimiento de este espíritu de trabajo colectivo, cuya necesidad aparece a diario de modo cada vez más claro.
De ahí que afirme la necesidad de establecer un sistema de remuneración que comprende tres factores básicos: a) el grado de calificación necesario para el puesto; b) las condiciones en que se realiza el trabajo correspondiente; y, c) la eficacia con que es efectuado este trabajo.
Ahora bien, toda ventaja tiene su inconveniente. Karl Marx, en su obra “El capitalismo” no duda en aseverar que la prolongación exagerada del trabajo cotidiano que lleva consigo la máquina en manos capitalistas y el menoscabo de la clase obrera, que es su consecuencia, producen una reacción de la sociedad, y ésta sintiéndose amenazada hasta en las raíces de su existencia, decreta límites legales a la jornada; limitación ésta que dimana de una ley evidente, según la cual la capacidad de acción de toda fuerza animal es tanto mayor cuanto más corto es el tiempo durante el cual obra.
En estrecha conexión encontramos a los que son adictos al trabajo, a los que trabajan de manera incesante. James Suzman, en su obra “Trabajo. Una historia de cómo empleamos el tiempo”, se refiere al pastor de fe Wayne Oates, nacido en Carolina del Sur, en 1917, que vinculó aquel trabajo incesante al comportamiento de algunos alcohólicos a los que trataba, acuñando el término workaholic, llegando incluso a publicar en 1971 una obra al respecto, “The Confessions of a Workaholic”.

(Imagen: E&J)
El mismo autor señala que el único lugar donde se ha llevado a cabo un trabajo estadístico sistemático es Noruega, donde los investigadores de la Universidad de Bergen desarrollaron una metodología de cálculo a la que llamaron la escala de Bergen, asignando una puntuación numérica basándose en las respuestas estandarizadas a siete afirmaciones simples, como “¿te estresas si te prohíben trabajar?” o “¿priorizas el trabajo frente a las aficiones y las actividades de ocio?”. Si respondes “siempre” o “con frecuencia” a la mayoría de estas preguntas, entonces, razonan, los autores del test, probablemente eres un workaholic.
Conforme a todos estos parámetros, la cuestión es bien sencilla, ¿el ritmo frenético, ordenado, estructurado, controlado y cronometrado del trabajo permite tiempo para el ocio?.
Laurent Vidal cita el estudio de Louis-Mathurin Moreau-Christophe, de 1849, titulado Du Droit à l´oisiveté et de l´organisation du travail servile dans les Républiques grecques et romaines (Del derecho al ocio y de la organización del trabajo servil en las repúblicas grecas y romanas), donde se sugiere que, frente a un trabajador que corrompe la inteligencia y los organismos, y que destruye “todas las facultades más bellas”, es necesario imponer “los derechos de la pereza más nobles y sagrados que los tísicos Derechos del hombre, unidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa; y que se obligue a trabajar solo tres horas al día, y a holgazanear y disfrutar de festines el resto del día y de la noche”.
Otro estudioso de la materia, Giuseppe Rensi, en su obra “Contra el trabajo”, afirma que el trabajo asume una connotación moral cuando la clase capitalista y dominante somete a la clase trabajadora a las duras condiciones de las clases proletarias, al extremo de que se produce un efecto creciente en la absoluta devaluación moral en que han caído los trabajadores, a los que se les antoja ineludiblemente como un empeño material y burdo, despojado de todo valor ético, y del que, en la medida de lo posible, es urgente escapar, de modo que no duda en afirmar que las clases trabajadoras odian el trabajo y, justo porque lo odian, exigen que se valore cada vez más.
Es aquí donde Rensi, partiendo de una concepción realista, señala que para evolucionar de la vida animal a la vida del espíritu humano –a la atmósfera del arte, la poesía, la religión, la ciencia, la filosofía, las relaciones sociales, la política–, la humanidad tuvo que construir el engranaje cada vez más vasto, confuso e inmediato del trabajo, pero con el contrasentido de que quienes formaban parte del mismo no podían gozar de una vida sin trabajar, por un elemental criterio y necesidad de subsistencia, conjugándose así esa necesidad del trabajo con la del no-trabajo, siendo ambos imprescindibles para la consecución de la vida del espíritu.
Pero llegados a este punto, para Renzi, el trabajo auténtico es esclavitud y, por tanto, negación absoluta de la espiritualidad propia del hombre, porque no se ejerce en función del placer que de él se deriva, sino bajo la presión y el mandato de un fin distinto a la actividad, que es su condición. Y aún llega a aseverar que entre el que se llama esclavo y el que trabaja no existe diferencia cualitativa, sólo cuantitativa. Se trata del mayor o menor tiempo que uno, en relación con el otro, puede utilizar a su antojo y del que puede disponer libremente hasta el punto de desperdiciar sus horas.
En la actualidad se ha abierto un nuevo frente con la jornada laboral reducida. Las negociaciones entre gobierno y sindicatos tienen como objetivo reducir de 40 a 38,5 horas semanales la jornada laboral durante este 2024, para reducirla a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, aunque con la clara oposición de la patronal. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) asegura que la reducción de horas totales trabajadas costará a las empresas de forma directa e indirecta 42.400 millones de euros, razón por la que los empresarios reclaman compensaciones para reducir estos daños, atendido que en algunas empresas la productividad se vería seriamente afectada.
Se trata, en definitiva, de cohonestar la obligación de trabajar con el derecho de que una parte de nuestra jornada podamos dedicarla al ocio, en sus más diversas y diferentes manifestaciones. Las nuevas tecnologías lo permiten y el ritmo productivo también.
Por cierto, pocos sabrán que la palabra trabajo proviene del latín trepalium o tripalium, instrumento de tortura compuesto de tres palos a los que se ataba la víctima para someterla a todo tipo de sevicias, dignas del mismísimo Sade.
Nadie diría que una de las palabras más vinculadas al servicio, la productividad, la solidaridad y la entrega personal como lo es el trabajo, deba soportar la ignominia de su carga etimológica y convertirse en una tortura, aunque en ocasiones se asemeje, en particular cuando la relación laboral descarrila del sendero de la buena fe y cae en las arenas movedizas del acoso, de la irregularidad, de las jornadas excesivas y abusivas o del incumplimiento flagrante y constante de las condiciones de trabajo.
Al menos, hoy en día, peor que mejor, se retribuye el trabajo con dinero o, en su defecto, en especie, y no con la ración de sal que se entregaba a los soldados en la Roma de los césares, en concepto de sueldo, habiendo quedado tan solo el vestigio del nombre con el que nos referimos a éste: “salario”.