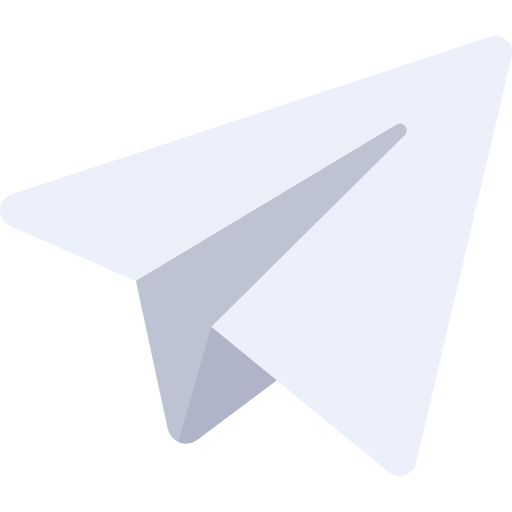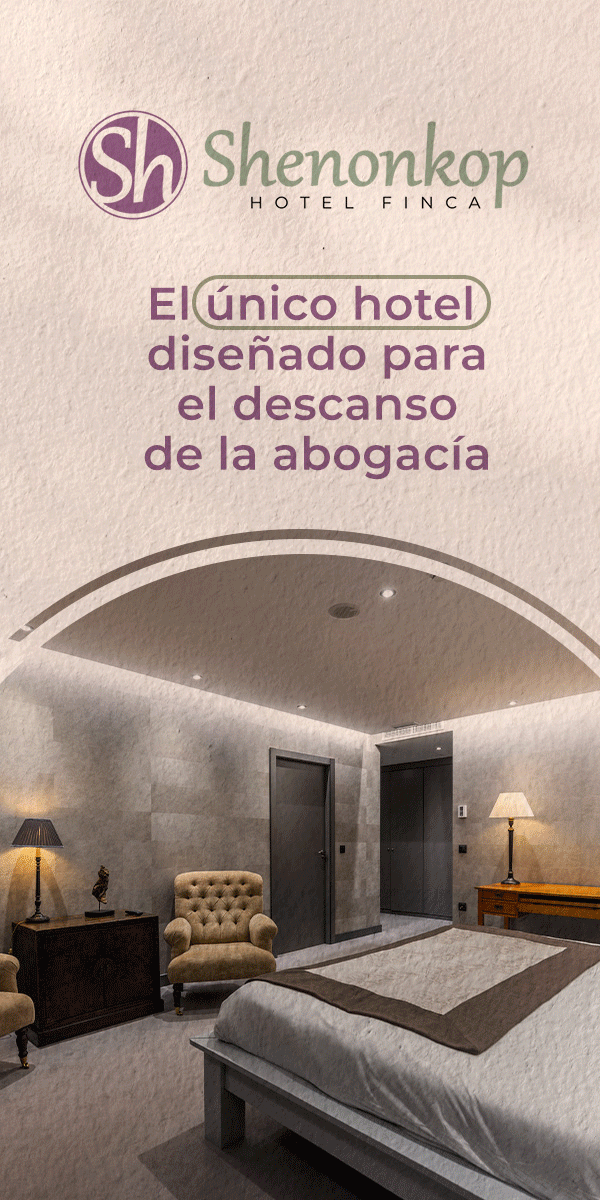Sobre si el sometimiento ante las instituciones puede acabar con la democracia

Sobre si el sometimiento ante las instituciones puede acabar con la democracia

Uno de los dilemas que estamos observando en los últimos meses es el sometimiento absoluto del Estado de Derecho a las necesidades derivadas del control de la pandemia. Se quiere simplificar la cuestión a que el seguimiento sin cuestionamiento alguno de las directrices del Gobierno, significa fidelidad a la vida humana, a la familia y a la sociedad en general, mientras que el cuestionamiento supone una especie de maldad, indecencia e irresponsabilidad
Son ya varios los juristas que han criticado semejantes postulados, y los han hilado con los peligros de la falta de control sobre las Instituciones, con la subsiguiente merma para los derechos civiles y políticos. Han sido -y seremos- tildados de alarmistas, inconscientes y portadores de intereses espurios. Pero igual que el camino al infierno anda empedrado de buenas intenciones, el de la destrucción de la democracia lo está de falsa seguridad. La interpretación del Derecho, y más en épocas como esta, puede dar pie a extralimitaciones, vaciados o perversiones del espíritu intrínseco de nuestro sistema vigente
Uno de los ejemplos más llamativos, muestra de hasta qué punto la democracia y el Estado de Derecho con frágiles, es el camino que llevó a la destrucción de la República de Weimar y al surgimiento del Estado nazi. En Alemania existía un auténtico Estado de Derecho, fruto del Código Penal de 1871 y el Código Civil de 1896. Gozaba de buenos profesionales, pocos cuestionaban el imperio de la ley y la imparcialidad judicial. En 1934 Kelsen publicó su libro “La teoría pura del Derecho”, en la que incidía en el que el Derecho se basaba en un grupo de normas preestablecidas, totalmente ajenas a la política de partidos
Todo este cuerpo legal, doctrinal y jurisprudencial fue borrado en los primeros años de la dictadura nazi. El fundamento intelectual de la teoría jurídica de Tercer Reich fue aportado por una fracción importante de juristas alemanes, entre los que destaca Carl Schimidt, profesor de Derecho de la Universidad de Berlín. La idea de que Schmidt tenia del Estado procedía del filósofo inglés Thomas Hobbes: el poder soberano es indivisible y absoluto, quienquiera que haga la ley la ejecuta y juzga también. Así escribiría Schimidt: «El Führer no es ningún órgano del Estado, sino el juez supremo de la nación y el legislador supremo”.
Posteriormente, la nueva legalidad hubo de codificarse, y en 1935 una comisión de derecho penal inició los trabajos, el borrador quedó listo para 1942, pero la codificación definitiva se suspendió por la guerra. Como gran parte de la ley formal se basaba pues en textos de antes de 1933, Roland Freisler recordaría a los juristas que incluso sin un nuevo código penal los conceptos jurídicos deberían tratarse de acuerdo «con el más alto valor posible para la comunidad germánica». En realidad, «comunidad germánica», significaba Hitler, como representante de ésta. Hans Frank, jefe de la Liga de juristas del Partido, pidió a los abogados que pusieran a prueba todos los fallos como si fueran Hitler en persona: «Antes solíamos decir esto está bien o está mal, hoy, simplemente, debemos formular la pregunta ¿Qué diría el Führer?» No se quiso hacer caso omiso de la ley, sino modificar los cimientos morales de la ley para que el público comprendiese que la práctica judicial era justa, porque tenía sus raíces en la «justicia popular”
Nunca, pues, se debe bajar la guardia. La democracia es un juego de reglas absolutas, de suma cero. Cualquier aumento del poder institucional, lleva consigo el recorte subsiguiente en los derechos ciudadanos, resultando totalmente inaceptable. Cada ciudadano es gestor de sus propios derechos, y por tanto el primer y principal guardián de los mismos