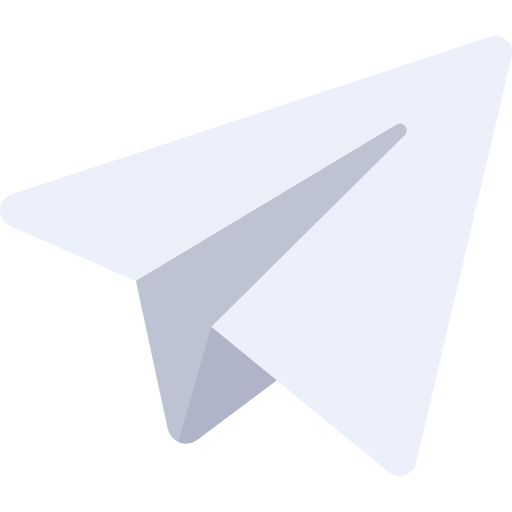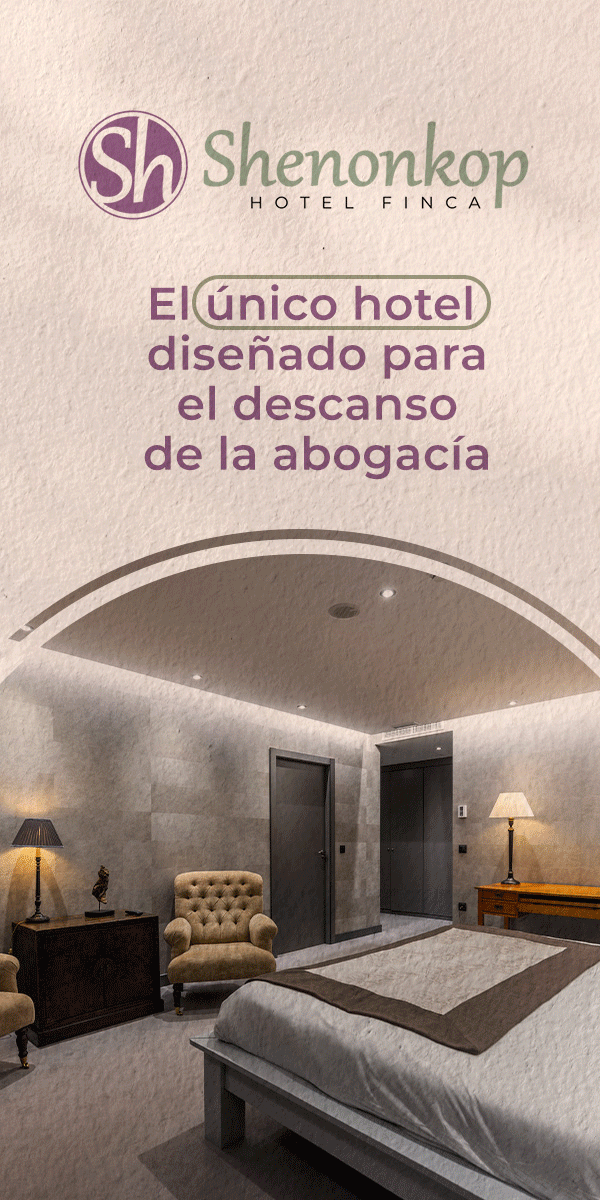Enfermedades y pleitos
"Sería más fácil para los poderosos si no hubiera abogados"

Los abogados contribuyen a la resolución de problemas legales, a la promoción de estándares éticos y a la facilitación de la innovación en el campo de la atención médica (Imagen: E&J)
Enfermedades y pleitos
"Sería más fácil para los poderosos si no hubiera abogados"

Los abogados contribuyen a la resolución de problemas legales, a la promoción de estándares éticos y a la facilitación de la innovación en el campo de la atención médica (Imagen: E&J)
En su novela El coronel Chabert, Balzac narra la trágica vida de un oficial de Napoleón que habría jugado un papel fundamental en sus victorias militares y que fue dado por muerto heroicamente en la batalla de Eylau (1807). La realidad novelada es, sin embargo, que Chabert sobrevivió y, tras numerosas penalidades, se presenta en 1817 en París, donde se encuentra con que todo el mundo lo tiene por gloriosamente fallecido, e incluso su joven esposa, que ha liquidado su cuantiosa herencia y se ha casado de nuevo, se niega a reconocerlo y vilmente lo acusa de impostor.
El abogado Derville acepta defender al coronel frente a aquella desalmada mujer, quien, con malas artes, consigue frustrar la defensa. Profundamente decepcionado, maître Derville abandona la abogacía, se retira al campo, y en la última página de la novela confía a su pasante la famosa reflexión, recordada entre nosotros hace unos años por Javier Marías en Los enamoramientos según la cual, de las tres profesiones que alcanzan un mayor conocimiento de la persona humana, los sacerdotes, los médicos y los abogados, estos últimos son los más desgraciados porque nunca ven el arrepentimiento sino la repetición de “los mismos malos sentimientos”. Y pronuncia aquella dolida conclusión: “nuestros despachos son alcantarillas imposibles de limpiar”.
Viene a cuento lo que antecede porque recientemente el veterano periodista José María Carrascal publicaba en el diario ABC una Tercera, bajo el expresivo título de Médicos y abogados, en la que recordaba que un cirujano español en los años 50 del siglo pasado le decía que los males de la política española se debían a que estaba dirigida por abogados y no por médicos. La tesis no merecería más que el calificativo de peregrina si no fuera porque el doctor que la sostenía se apoyaba en premisas manifiestamente erróneas, que no duda en explicitar. He aquí una selección de estas perlas: salvo unos pocos juristas (reducidos a los que profesan en la Universidad) “el resto de los abogados se dedican a ver cómo pueden violar esas normas sin cometer delito”; la asistencia letrada gratuita “actúa de freno para llegar a una sentencia correcta”; “antes de aprobada una ley ya hay cerebros buscando cómo violarla, doblarla o buscarle subterfugios”. En contraste con lo que antecede, decía el mismo ocurrente interlocutor: “quienes conocen la realidad española son los médicos y no los abogados, y son los profesionales que menos abundan en la política”.
Nada tengo que objetar al demostrado conocimiento que los médicos tienen de la naturaleza humana ni a la constatación de su escaso protagonismo en la vida política española -aunque dudo que nuestro principal problema político en aquellos años fuera este- pero no puedo pasar por alto la idea que subyace en todo el razonamiento transcrito, y que, desgraciadamente, no es privativa de aquel ignoto cirujano: los pleitos los inventan, o los complican, los abogados.
Esta idea es tan disparatada como lo sería afirmar que las enfermedades las inventan, o las complican, los médicos. (“Como sigas yendo al médico, te va a encontrar algo”). Médicos y abogados se encuentran, cuando sus servicios son demandados, con las imperfecciones de la naturaleza humana. Y de estas imperfecciones surgen las enfermedades, que los médicos tratan de curar, y los conflictos, que los abogados tratan de resolver.
Naturalmente que todo sería más fácil, para los poderosos y para los que se creen más fuertes, si no existieran juristas, particularmente abogados. El propio Napoleón lo reconoció ingenuamente cuando, enterado de que “su” Código había sido objeto de comentarios e interpretaciones, exclamó “mi Código se ha ido al garete” (mon Code est perdu). Y Mao Zedong, durante la Revolución Cultural, prohibió el ejercicio de la abogacía. Por supuesto que para el que ejerce el poder, incluso el poder democráticamente adquirido, sería más sencillo que los jueces adivinaran cuál fue su voluntad al legislar, en lugar de meterse a interpretar, con la colaboración de los abogados, lo que la ley efectivamente dice. Y, en fin -por llevar estas ideas al extremo- qué duda cabe de que la llamada llei pagesa, practicada hasta no hace muchos años en el campo ibicenco, como recuerda Toni Montserrat en su reciente novela Isla negra, y que se resume en un único mandamiento –“el que la hace la paga”-, haría más expeditiva la persecución de las injusticias, con el “pequeño inconveniente” de dejar al absoluto arbitrio del ofendido la identificación del ofensor, la calificación de la ofensa y la reparación que cree se merece.
Afortunadamente, muchos siglos de historia nos han aportado notables avances sociales: desde los valores democráticos fundamentales y el reconocimiento de los derechos humanos, alcanzados en algunos países a finales del siglo XVIII, hasta las nuevas cotas de igualdad y de protección de las minorías, y de otros grupos sociales discriminados, que seguimos persiguiendo en el siglo XXI. Junto a estos innegables avances, que podríamos llamar metajurídicos -aunque deben ser traducidos a normas de esta naturaleza para ser efectivos- existen otros logros más propiamente jurídicos como la construcción de Estado de Derecho, el imperio de la ley (tan caro a los anglosajones bajo su formulación del rule of law), el sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho, la presunción de inocencia, el respeto a las normas del procedimiento debido, y muchos otros, que informan los ordenamientos de los Estados jurídicamente más desarrollados, aunque el respeto de estos principios suponga una merma de poder para los que lo ostentan y una frustración para aquellos que preferirían tomarse la justicia por su mano.
Entre estos logros propiamente jurídicos ocupa un lugar preeminente el principio de la tutela judicial efectiva, constitucionalizado actualmente entre nosotros en el artículo 24 de la Carta Magna, que también proclama que “todos tienen derecho … a la defensa y a la asistencia de letrado”.
La continua tentación de prescindir de los procedimientos ya la puso de manifiesto Cervantes en El Quijote cuando el asistente de maese Pedro apunta, probablemente con envidia, que “entre moros no hay traslado a la parte ni a prueba y estése, como entre nosotros”, y don Quijote lo reprende afirmando que “para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas”.
Sin salir de El Quijote, podemos concluir advirtiendo que mientras no vivamos en la Edad Dorada, en la que no “había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza”, seguiremos asistiendo a conflictos, que necesitan de abogados.
Añado que tengo la esperanza de que, si como afirmaba Hipócrates, y recordaba frecuentemente Marañón, no hay enfermedades sino enfermos, la nueva inteligencia artificial no sea capaz de sustituirnos -limitándose a auxiliarnos-, ni a los galenos ni a los juristas, porque tampoco hay pleitos sino personas que se enfrentan a un conflicto singular en el que creen que la razón está de su parte, y los abogados debemos ayudarlas a resolver ese conflicto del modo más satisfactorio posible, ya sea acudiendo a los tribunales, ya haciendo uso -cuando ello es posible- de los medios alternativos, como la negociación, la mediación, la conciliación o el arbitraje.