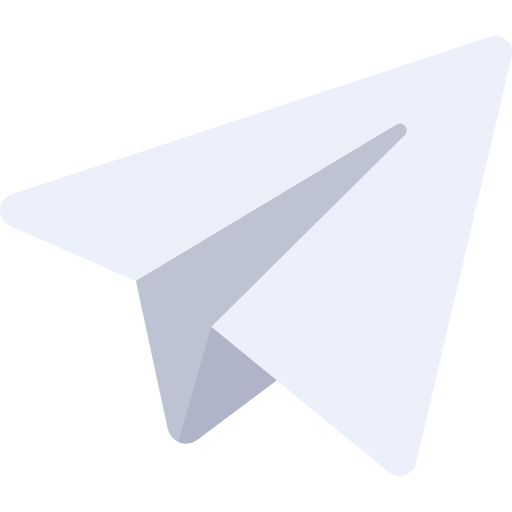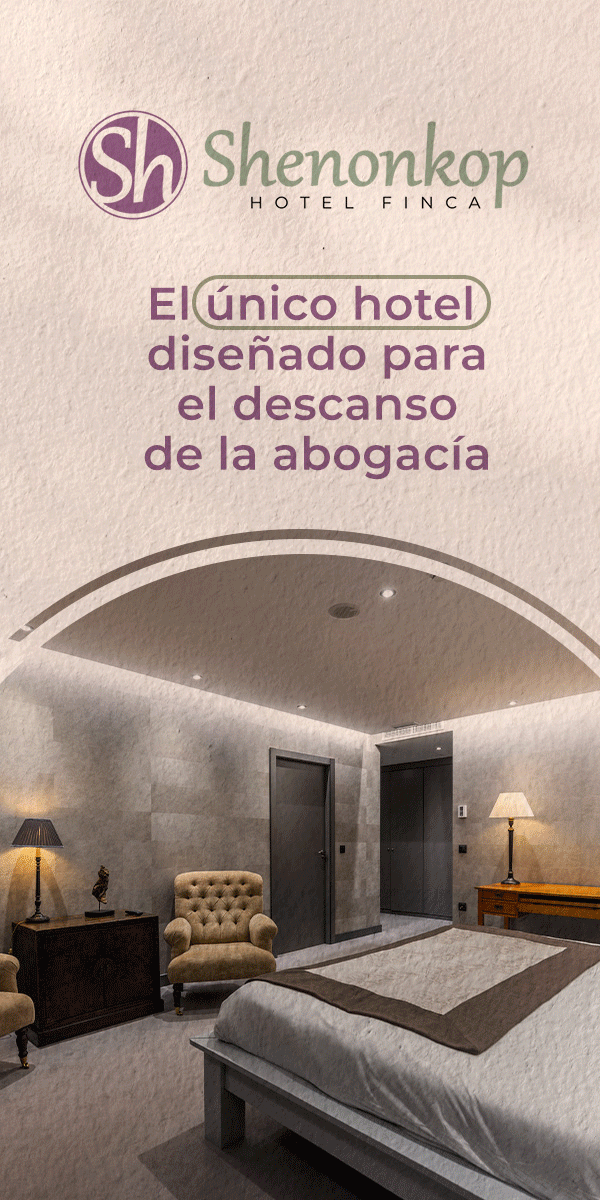¿Es España un país soberano? A colación del estudio en The Economist, que devalúa nuestra “calidad democrática”
"The Economist no ha medido nuestra calidad democrática"

Congreso de los Diputados (Foto: Congreso de los Diputados)
¿Es España un país soberano? A colación del estudio en The Economist, que devalúa nuestra “calidad democrática”
"The Economist no ha medido nuestra calidad democrática"

Congreso de los Diputados (Foto: Congreso de los Diputados)
El pasado jueves, 10 de febrero de 2022, The Economist publicaba su estudio anual Democracy Index en el que se evaluaba el aumento o disminución de la calidad democrática de 167 países durante el pasado año 2021.
La metodología del estudio, disparatada, ha medido una serie de variables que no determinan en absoluto el grado de calidad democrática de los Estados analizados, sino que, en base a una fallida interpretación del concepto democracia, infiere de él unas atribuciones que para nada le pertenecen.
La confección metodológica de un estudio comparte rasgos con la producción del derecho positivo: debe aspirar a ser exacta; definir el objeto desde un punto de vista negativo u positivo, atendiendo a su capacidad integradora; y evitar el uso de indeterminaciones (bonus pater familias, adhesión a buenos usos y costumbres o uso razonable de la cosa).
Y es que según The Economist, los fenómenos a medir para mensurar la intensidad democrática serían: si las elecciones nacionales son libres y justas; si hay seguridad en los votantes; si existe influencia de potencias extranjeras en el Gobierno; y si la sociedad civil tiene capacidad para impulsar el proceso legislativo y plantear así sus demandas.
Sobre el primero de los fenómenos (“si las elecciones nacionales son libres y justas”), hemos de decir que recae sobre una manifiesta indeterminación: las elecciones serán o no justas en relación a un particular y genuino concepto de justicia. La intención del diario no es acotar el término para estandarizar un modelo, crear una categoría apta que permita su análisis, sino que nos topamos ante una postilla ornamental del primero de los conceptos: libre.

Senado de España (Foto: Congreso de los Diputados)
Y es que el hecho de que la participación sea libre no redunda en la calidad democrática de un Estado, pues puede haber total libertad, entendida esta en sentido negativo (como ausencia de imposibilidad) para ejercer un voto que no conduzca a la representación real y efectiva del ciudadano. Se puede ejercer la libertad en un sistema deliberadamente viciado.
El término democracia tiene su origen en la antigua Grecia (δημοκρατία dēmokratía), entendiéndose este como un modelo de organización social que dota a la ciudadanía de la titularidad para el ejercicio del poder. Esto es algo esquivo, ya que en la antigua Grecia no todos los miembros de las polis eran ciudadanos. Pero, en cualquier caso, la democracia no tiene conexión concreta con el gozo de derechos y libertades -ámbito reservado al derecho sustantivo-, sino que alude a un entramado institucional capaz de trasladar a los electos -o fideicomisarios de la voluntad popular- el efectivo ejercicio del poder a través del voto, o de otro conducto escogido para ejercer la soberanía.
Si la primera de las variables hace aguas por su vaguedad y falta de precisión, la segunda (seguridad de los votantes) no es más que la extensión lógica del intento de medición fallido que se plantea con el término libertad: si el votante no encuentra limitación en la libertad en su derecho al voto, ha de encontrar seguridad. Es una tautología en toda regla. El segundo fenómeno a medir podría ser subsumido en el primero.
La tercera de las variables que mide el estudio (influencia de las potencias extranjeras en el Gobierno) está aún más distanciada del concepto democracia que las dos anteriores (que pese a su inexactitud, flirtean con él): un Estado puede verse alterado por la inferencia de otro, sin que eso afecte a los mecanismos de representatividad; un Estado puede ser totalmente democrático pese que a la opinión pública -pongamos por ejemplo- haya estado contaminada por una campaña de un determinado servicio de inteligencia exterior alterándose así el supuestamente puro resultado electoral; y un sistema de representación puede ser totalmente autónomo -sin inferencias-, libre -sin coerción-, y no ser, pese a ello, democrático.
Por si no fuera poco, en esta tercera variable del estudio se endosa un componente moral: “la inferencia externa de una potencia a la dinámica doméstica de un Estado es indeseable”, partiendo de la base de que lo moralmente apto sea alcanzar una democracia plena. Como si la dinámica social, en su natural manifestación, no condicionara la opinión pública centrífuga y centrípetamente y no tuviera ulterior repercusión en cualquier proceso electoral y/o deliberativo.

Papeletas mostradas en una mesa electoral (Foto: Google)
La cuarta variable (“The capability of the civil service to implement policies”, que podría ser interpretada como la habilidad de los funcionarios públicos para implementar las regulaciones) raya ahora el concepto democracia, pero tampoco lo mediría en puridad de términos. En efecto, la capacidad de los ciudadanos para plantear demandas es el demiurgo volitivo para ejercer la soberanía popular. Pero de nuevo, su capacidad para plantear demandas puede verse truncada por un sistema de representación ineficaz, constituyendo así un sistema no democrático o democrático-defectivo. También, esta variable podría aspirar a medir el grado de eficacia del Estado, es decir, si estamos o no ante un Estado fallido.
Cabe subrayar que democracia, como fenómeno social, no permite ser medido como una gradación casuística de tendencias y realidades, esto es, no es un concepto mensurable y tendente al infinito. No puede ser representado, en términos aritméticos, mediante una distribución normal o campana de Gauss, sino que es binario, dicotómico: o existe; o no existe. Y ello atendiendo a si conforma un cauce óptimo y funcional para trasladar las demandas de la sociedad civil a un representante público -en caso de una democracia representativa-; o de, simplemente, hacer valer el principio de soberanía nacional (el ejercicio del poder lo ostenta la ciudadanía de la nación).
Pero el hecho de que el estudio de The Economist no sea funcional para medir la intensidad democrática, siendo esto un oxímoron -no se puede determinar la intensidad de un fenómeno binario- no implica que, subrepticiamente, nos interpele sobre otras cuestiones que sí son objeto de análisis en el estudio: ¿es España un país soberano? Y es que, desde luego, factores como la no injerencia de potencias externas -que medía la tercera variable- o la capacidad de trasladar la demandas -que era el objeto de análisis de la cuarta variable-, más que evaluar nuestra democracia, sí son efectivas para calibrar el concepto de soberanía, y si esta reside verdaderamente en el pueblo.
¿Qué es la soberanía? Una definición límite del concepto
“Soberano es quien decide sobre el Estado de Excepción” (Schmitt, Carl; 2009; 13). Así definía el eminente jurista alemán injustamente vilipendiando por algunos historiadores, Carl Schmitt, el concepto de soberanía. Y es que en la esfera extrema del término, en el límite de su manifestación, es donde se puede medir su traslación al terreno social. Conocer, dejando a un lado la interpretación difusa o interesada, el concepto.

Carl Schmitt, jurista y teórico alemán fallecido en 1985 (Foto: Google)
Decimos que el extremo del término es el estado de excepción porque durante este proceso se niega la propia naturaleza del funcionamiento orgánico e institucional del ordenamiento jurídico, de la aplicación de la ley: una determinada entidad -presidente o Gobierno-, en base a una especial casuística, anula la voluntad popular que inviste al poder establecido de la legitimidad necesaria para imponer el orden. No existe, en términos materiales, una realidad que extreme más el concepto de soberanía, pues en el estado de excepción, de alarma o de sitio, se aprecia a ojos de la ciudadanía quién es el verdadero depositario del ejercicio del poder, este es, el soberano.
Huelga subrayar que el hecho de que nuestros derechos y libertades se suspendan no tiene por qué implicar ausencia de democracia. Es más, si, la democracia en su vertiente no radical hace operar el principio de representatividad por el cual el mandatario es investido de la autoridad popular, este puede, en representación nuestra, suspender nuestros derechos, pues se entenderá que hemos trasladado nuestra voluntad para tal ejercicio.
El principio de representatividad es eminentemente teológico y asume una conexión irracional entre mandatario y el ciudadano por la cual la confianza se mantiene de forma constante durante un período determinado de tiempo al que denominamos legislatura. La racionalidad en el proceso únicamente se manifiesta en el elemento volitivo del voto, hecho que parece legitimar el resto de conflictos de interés, de tensiones, que se van manifestando en ese período en el que supuestamente se legitima el ejercicio del poder por parte del mandatario.
En esa línea temporal finita que constituye la legislatura, irracional y teológica, sí pueden establecerse mecanismos de control (check and balances) que devuelvan la soberanía al ciudadano para decidir sobre, precisamente, la suspensión de los derechos que les convierte en seres libres. Hablamos ahora de referéndums para decidir sobre el estado de alarma; o de control al Ejecutivo, para disolver el mandato en caso de manifiesta pérdida de confianza.
¿Es España un país soberano?
Partiendo de la definición de Carl Schmitt sobre el ejercicio de la soberanía, España es un país parcialmente soberano, que no íntegramente, cuya soberanía pende del componente irracional y teológico del principio de representatividad -estática-, sin herramientas disponibles para fiscalizar la acción de gobierno y sin posibilidad efectiva ordenar al Ejecutivo que traslade al escrutinio público vía referéndum el trasvase de soberanía hacia otra entidad -dinámico-, pudiendo dotar a la acción de gobierno del elemento racional necesario para constituir una democracia representativa que valide la soberanía popular.

Pedro Sánchez durante su comparecencia a la hora de decretar el primer estado de alarma en marzo de 2022 (Foto: Congreso de los Diputados)
El estado de alarma decretado durante la pandemia no se sometió a refrendo ciudadano, pervirtiendo la ya mermada soberanía popular y trasladando la integridad del poder al Ejecutivo, cuyos mecanismos de elección presentan serias asimetrías producidas por la ineficacia de nuestra ley electoral, que opera ejerciendo una serie de premios y castigos que truncan por completo el principio de representatividad.
Además, la pérdida de soberanía ni siquiera se produjo con arreglo a la ley, y así lo declaran sendas sentencias de nuestro tribunal de garantías, que apuntalan la inconstitucionalidad de ambos estados de alarma. Que nos hacen vislumbrar nuestra menoscabada soberanía y la casi absoluta ostentación del ejercicio del poder por parte del Ejecutivo.
A su vez, el Ejecutivo presenta un claro desequilibrio a favor de los partidos políticos, pues estos beben de las mieles de una legislación que imposibilita un entorno verdaderamente competitivo. Nuestro modelo anula la posibilidad de que el ciudadano pueda inmiscuirse en las tareas de gobierno, fiscalizando así la acción de su fideicomisario, este es, del político.
La soberanía, en España, recae débilmente sobre la ciudadanía y acusadamente en los partidos políticos, constituyendo un régimen rayano a la oligarquía de partidos. Y esto no fue objeto del estudio de The Economist. Pero ha de preocuparnos, soberanamente.